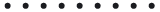Manifiesto por la desocupación del orden
¿Y si dejáramos de ser ciudadanos?

Nos interpelan como ciudadanos
Hoy el ciudadano ya no es un hombre libre. El ciudadano ha dejado de ser el hombre libre que quiere vivir en una comunidad libre. La conciencia política que no se enseña sino que se conquista, ha desaparecido paulatinamente. No podía ser de otra manera. El espacio público se ha convertido en una calle llena de tiendas abiertas a todas horas, en un programa de televisión en el que un imbécil nos cuenta detalladamente por qué se separó de su mujer. La escuela, por su parte, no tiene que promover conciencia crítica alguna sino el mero aprendizaje de conductas ciudadanas “correctas”, junto con una colección de procedimientos y de competencias. Y, sin embargo, cuando los políticos se dirigen a nosotros, cuando se llenan la boca con sus llamadas a la participación, siguen llamándonos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene una palabra que, poco a poco, se ha vaciado de toda fuerza política?
Antes que nada porque la identidad “ciudadano” nos clava en lo que somos. Nos hace prisioneros de nosotros mismos. Somos ciudadanos cada vez que nos comportamos como tales, es decir, cada vez que hacemos lo que nos corresponde y se espera de nosotros: trabajar, consumir, divertirnos… Votar cada cuatro años, en verdad, no es tan importante. Es mediante nuestro comportamiento, y en el día a día, como realmente insuflamos vida a la figura moribunda del ciudadano. Entonces se nos concede una vida. El ciudadano es aquel que tiene su vida en propiedad, más exactamente, aquel que sabe gestionar su vida y hacerla rentable. En última instancia, un fracasado social no es un auténtico ciudadano, se trata de un ciudadano de segunda clase. Ya no digamos un inmigrante sin papeles que sólo puede ser una sombra estigmatizada a nuestro servicio. Decir ciudadano significa decir creer. El ciudadano no es el que piensa, es el que cree. Cree lo que el poder le dice. Por ejemplo, que el terrorismo es nuestro principal enemigo. O que la vida está hecha para trabajar. En definitiva, es el que cree que “la realidad es la realidad“, y que a ella hay que adaptarse. Pero es complicado creer en una realidad que se disuelve por momentos: tenemos que ser trabajadores y no hay puestos de trabajo; tenemos que ser consumidores y las mercancías son gadgets vacíos; tenemos que ser ciudadanos y no hay espacio público. Porque el ciudadano, en definitiva, es la pieza fundamental de “lo democrático”, y “lo democrático” es, en la actualidad, la forma de control y de dominio más importante.
De la democracia a “lo democrático”
Para entender el papel central que juega la figura del ciudadano ya no podemos quedarnos simplemente en el marco de lo que siempre se ha denominado democracia. La democracia, en la medida que se hacía forma Estado y dejaba de ser “la menos mala de las formas de gobierno” como tantas veces se nos decía, experimenta necesariamente una transformación total. Para dar cuenta de esta mutación proponemos el desplazamiento desde “la democracia” a “lo democrático”. “Lo democrático“ sería el formalismo que posibilita la movilización global. La movilización global constituye, por su parte, el proyecto inscrito en la globalización neoliberal, y como tal consiste en la movilización de nuestras vidas para (re)producir – simplemente viviendo – esta realidad plenamente capitalista que se nos impone como plural y única, como abierta y cerrada y, sobre todo, con la fuerza irrefutable de la obviedad. Una realidad que nos aplasta porque en ella se realiza, (casi) en todo lugar y (casi) en todo momento, un mismo acontecimiento: el desbocamiento del capital. Pues bien, la función de “lo democrático” es permitir que esta movilización global que se confunde con nuestro propio vivir, se despliegue con éxito. Con éxito significa que gracias a “lo democrático” se pueden efectivamente gestionar los conflictos que el desbocamiento del capital genera, encauzar las expresiones de malestar social, y todo ello, porque “lo democrático” permite arrancar la dimensión política de la propia realidad y neutralizar así cualquier intento de transformación social.
De aquí que no sea fácil definir qué es “lo democrático”. El núcleo central del formalismo está constituido por la articulación entre Estado-guerra y fascismo postmoderno: entre heteronomía y autonomía, entre control y autocontrol. Veámoslo más de cerca. “Lo democrático” se construye sobre una doble premisa: 1) El diálogo y la tolerancia que remiten a una pretendida horizontalidad, ya que reconducen toda diferencia a una cuestión de mera opinión personal, de opción cultural. 2) La política entendida como guerra lo que supone declarar un enemigo interior/exterior y que remite a una dimensión vertical. “Lo democrático” realizaría el milagro – aparente, se entiende – de conjuntar en un continuum lo que normalmente se presenta como opuesto: paz y guerra, pluralismo y represión, libertad y cárcel. En este sentido “lo democrático” va más allá de esa articulación y se dispersa constituyendo un auténtico formalismo de sujeción y de abandono. Pero “lo democrático”, en tanto que formalismo posibilitador de la movilización global, no se deja organizar en torno a la dualidad represión/no represión que siempre es un modelo demasiado simple. “Lo democrático” es un cajón de sastre en el que caben desde las normativas cívicas promulgadas en tantas ciudades a las leyes de extranjería, pasando por la policía de cercanía que invita a delatar. O la cárcel. “Lo democrático” define directamente el marco de lo que se puede pensar, de lo que se puede hacer, y de lo que se puede vivir… Más exactamente: de lo que se debe pensar, hacer y vivir en tanto que hombres y mujeres que se dicen libres a sí mismos.
La crisis ha venido…
Esta rejilla de conceptos, valores y objetivos, que como ciudadanos hacemos nuestra, ser ciudadanos es pensar y actuar mediante estas pautas de pacto con la realidad, es la que aplicamos a la crisis. La crisis que se inicia simbólicamente el 23 de octubre del 2008 con la caída del banco Lehman Brothers se presenta como la segunda Gran Crisis, como una especie de prueba apocalíptica que, o bien conseguimos superar, o bien nos hunde colectivamente en la miseria. Pero lo curioso del asunto de la crisis es la simplicidad analítica cuando se deja a un lado el lenguaje técnico. La crisis hace de la realidad una especie de videojuego en el que todos estaríamos participando. Que se hable de economía casino no es casualidad. En el videojuego hay un guión con sus buenos, sus malos… y sabemos que, finalmente, habrá vencedores y perdedores. Cuando la canciller alemana Merkel, por ejemplo, nos asegura que existe “una batalla de los políticos contra los mercados” dirigida a restablecer la primacía de la político sobre la economía, está dibujando claramente algunos de los personajes principales: políticos y Estado (los buenos) son obligados por los mercados y los especuladores (los malos) a introducir reformas imprescindibles en el juego. De fondo existiría, y es un argumento esencial del guión, una especie de culpabilidad generalizada: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Ante el desbocamiento del capital, ante su fuga hacia adelante hecha posible porque entre poder y capital existe un mutuo empujarse más allá de sí, una auténtica copertenencia (Zusamengehörigkeit), esta explicación resulta totalmente ridícula. La especulación es consubstancial al capitalismo aunque ahora mediante la finanza se haya extendido a toda la sociedad. El capital es “más“ capital y “más que“ capital, es decir, poder.
El nuevo contrato personal y la guerra
La crisis consiste, pues, en una situación desfavorable para la mayoría que ha sido políticamente construida, y que, sin embargo, se autopresenta como naturalizada. Describirla como una forma de acumulación primitiva de capital es en gran parte verdad si bien insuficiente. Si la crisis, o mejor dicho, esta crisis global tiene importancia es porque en ella, y gracias a ella, se pone además en marcha un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social es el que da derecho a participar en la movilización global que produce el mundo, más precisamente, esta realidad plenamente capitalista y sin afuera que es nuestro mundo. El contrato social que el movimiento obrero oficial aceptó y que estuvo en funcionamiento hasta finales de los setenta era muy claro: “paz social a cambio de dinero”. Después de la derrota obrera a finales de los setenta, el nuevo contrato social se individualiza completamente puesto que ahora se dirige a cada uno de nosotros. El contrato social se convierte en un contrato personal. Su formulación es también muy clara: “la vida a cambio de la empleabilidad absoluta”. En la época global sólo se puede vivir, y vivir es tener una vida, si esa vida que se tiene es el soporte de un nuevo modo de ser: la empleabilidad más absoluta. La precariedad se hace existencial. En última instancia, el nuevo contrato personal te reconoce en lo que eres y sólo puedes ser: (un) capital humano. Realidad y capitalismo se acercan como nunca lo habían hecho, y la vida constituye el lugar de su entera fusión. ¡Cuán parcial y tranquilizador es seguir hablando únicamente de mercantilización o de privatización ante un fenómeno que cambia tanto la subjetividad como la misma realidad!
La empleabilidad absoluta como modo de ser, la vida entendida como maximización de su rentabilidad, el yo concebido como un Yo marca, implica una humillación permanente detrás de la cual sólo puede haber la pura arbitrariedad de la violencia. El nuevo contrato personal es la consagración de la arbitrariedad en su sentido más pleno. Con lo que se muestra que la arbitrariedad ejercida bajo la forma de violencia (monetaria, militar…), es decir, el poder en su pura arbitrariedad, sigue teniendo paradójicamente un fundamento perfectamente definido. El fundamento o principio del orden (global) es la guerra. La movilización global es la guerra contra nosotros y esa guerra organiza el mundo. Se puede decir que si la lucha de clases, el antagonismo obrero gestionado por los sindicatos de clase constituía el motor y, a la vez, el elemento cohesionador de la sociedad industrial, ahora es la guerra gestionada desde “lo democrático” la que realiza las mismas funciones. El ciudadano ha sido redimensionado como la pieza esencial de la movilización global. Nos interpelan como ciudadanos cuando en verdad, nos quieren verdaderas unidades movilizadas. Ya es hora de desocupar esa cáscara vacía, esa figura retórica por cuya boca sólo puede hablar la voz del poder. Como ciudadanos, actuando en tanto que ciudadanos, ya hemos perdido de antemano la guerra ¿Y si dejáramos, entonces, de ser ciudadanos?
La inutilidad de argumentar
Llegados a este punto el abismo se abre bajo nuestros pies, y un demonio nos susurra en el oído “¿Te atreverías a abandonar tu propia cárcel?”. Pretender dejar de ser ciudadanos es una locura, es un absurdo. Incluso es reaccionario. Podríamos oponer muchos argumentos. En verdad, todas las argumentaciones que pudiéramos argüir servirían de muy poco. Porque ¿cómo rebatir una posición que está dentro de los límites de lo que se puede/debe pensar? Hay únicamente una vía: salir. Salir de todo. Salir de las seguridades mediocres que nos atenazan, de las verdades simples, de las dudas. Salir del autoengaño y de la propagación del engaño. Salir de ese mundo. Yo no sé si podré salir.
Pero sé quien sale. Sé que hay gente que sale. “No tenemos nada que perder, ¿qué importa lo que queramos?“ es lo que le contestó un manifestante griego que acababa de tirar una piedra a la policía al periodista que le interrogaba. La respuesta recuerda la conocida frase del Manifiesto Comunista de Marx “los proletarios no tienen nada que perder como no sea sus cadenas”. El cambio es, sin embargo, esencial. Ahora no hay ningún horizonte emancipador, sólo la voluntad de hundir esta realidad que se ha hecho una con el capitalismo. La lucha es ya directamente liberación. Sale también de esta realidad quien, al querer hacer de su querer vivir un desafío, rompe su vida y ve como el insomnio se apodera de él. Salen de esta realidad los compañeros que viven con lo justo para poder sostener una editorial que es un puñal clavado en el corazón de esta realidad estúpida. Como salen asimismo los que intentan consumir menos colectivamente. O aquellos que se encuentran para ponerse, un día tras otro, frente al abismo del no saber. Salen los que no quieren engañarse y la verdad quema poco a poco.
Luchar es inventar salidas concretas y, a poder ser, de modo colectivo. Salen, pues, aquellos que desocupan la figura del ciudadano, y eso puede hacerse de dos maneras distintas. La primera consiste en construir otro mundo que se oponga a este mundo: nuestra editorial, nuestra cooperativa de softwart libre, mi enfermedad… contra ese mundo. En la oposición entre mundos, ya no cuenta en absoluto la correlación de fuerzas, sino la potencia del desafío. Un desafío que puede pasar extrañamente por oponer el mercado al propio mercado o la enfermedad a la salud. La segunda manera implica la destrucción. Dejar de ser ciudadano es, entonces, socavar los límites impuestos por una responsabilidad impuesta. “La economía está en crisis: ¡que reviente!”. Pedir e imponer derechos imposibles. La irresponsabilidad entendida como el modo de desembarazarse del miedo que se nos quiere interiorizar. La irresponsabilidad que siempre hay en todo gesto radical cuando interrumpe la movilización global, y abre un espacio del anonimato. Los espacios del anonimato no se organizan en torno a los pronombres (yo, tú, él…), por eso cortan cualquier vía política dirigida hacia un contrato social. Los espacios del anonimato son aquellos espacios en los que la gente toma la palabra y pierde el miedo. Tenemos que desocupar la figura del ciudadano para que pueda emerger la fuerza del anonimato que vive en cada uno de nosotros.
Hoy el ciudadano ya no es un hombre libre. El ciudadano ha dejado de ser el hombre libre que quiere vivir en una comunidad libre. La conciencia política que no se enseña sino que se conquista, ha desaparecido paulatinamente. No podía ser de otra manera. El espacio público se ha convertido en una calle llena de tiendas abiertas a todas horas, en un programa de televisión en el que un imbécil nos cuenta detalladamente por qué se separó de su mujer. La escuela, por su parte, no tiene que promover conciencia crítica alguna sino el mero aprendizaje de conductas ciudadanas “correctas”, junto con una colección de procedimientos y de competencias. Y, sin embargo, cuando los políticos se dirigen a nosotros, cuando se llenan la boca con sus llamadas a la participación, siguen llamándonos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene una palabra que, poco a poco, se ha vaciado de toda fuerza política?
Antes que nada porque la identidad “ciudadano” nos clava en lo que somos. Nos hace prisioneros de nosotros mismos. Somos ciudadanos cada vez que nos comportamos como tales, es decir, cada vez que hacemos lo que nos corresponde y se espera de nosotros: trabajar, consumir, divertirnos… Votar cada cuatro años, en verdad, no es tan importante. Es mediante nuestro comportamiento, y en el día a día, como realmente insuflamos vida a la figura moribunda del ciudadano. Entonces se nos concede una vida. El ciudadano es aquel que tiene su vida en propiedad, más exactamente, aquel que sabe gestionar su vida y hacerla rentable. En última instancia, un fracasado social no es un auténtico ciudadano, se trata de un ciudadano de segunda clase. Ya no digamos un inmigrante sin papeles que sólo puede ser una sombra estigmatizada a nuestro servicio. Decir ciudadano significa decir creer. El ciudadano no es el que piensa, es el que cree. Cree lo que el poder le dice. Por ejemplo, que el terrorismo es nuestro principal enemigo. O que la vida está hecha para trabajar. En definitiva, es el que cree que “la realidad es la realidad“, y que a ella hay que adaptarse. Pero es complicado creer en una realidad que se disuelve por momentos: tenemos que ser trabajadores y no hay puestos de trabajo; tenemos que ser consumidores y las mercancías son gadgets vacíos; tenemos que ser ciudadanos y no hay espacio público. Porque el ciudadano, en definitiva, es la pieza fundamental de “lo democrático”, y “lo democrático” es, en la actualidad, la forma de control y de dominio más importante.
De la democracia a “lo democrático”
Para entender el papel central que juega la figura del ciudadano ya no podemos quedarnos simplemente en el marco de lo que siempre se ha denominado democracia. La democracia, en la medida que se hacía forma Estado y dejaba de ser “la menos mala de las formas de gobierno” como tantas veces se nos decía, experimenta necesariamente una transformación total. Para dar cuenta de esta mutación proponemos el desplazamiento desde “la democracia” a “lo democrático”. “Lo democrático“ sería el formalismo que posibilita la movilización global. La movilización global constituye, por su parte, el proyecto inscrito en la globalización neoliberal, y como tal consiste en la movilización de nuestras vidas para (re)producir – simplemente viviendo – esta realidad plenamente capitalista que se nos impone como plural y única, como abierta y cerrada y, sobre todo, con la fuerza irrefutable de la obviedad. Una realidad que nos aplasta porque en ella se realiza, (casi) en todo lugar y (casi) en todo momento, un mismo acontecimiento: el desbocamiento del capital. Pues bien, la función de “lo democrático” es permitir que esta movilización global que se confunde con nuestro propio vivir, se despliegue con éxito. Con éxito significa que gracias a “lo democrático” se pueden efectivamente gestionar los conflictos que el desbocamiento del capital genera, encauzar las expresiones de malestar social, y todo ello, porque “lo democrático” permite arrancar la dimensión política de la propia realidad y neutralizar así cualquier intento de transformación social.
De aquí que no sea fácil definir qué es “lo democrático”. El núcleo central del formalismo está constituido por la articulación entre Estado-guerra y fascismo postmoderno: entre heteronomía y autonomía, entre control y autocontrol. Veámoslo más de cerca. “Lo democrático” se construye sobre una doble premisa: 1) El diálogo y la tolerancia que remiten a una pretendida horizontalidad, ya que reconducen toda diferencia a una cuestión de mera opinión personal, de opción cultural. 2) La política entendida como guerra lo que supone declarar un enemigo interior/exterior y que remite a una dimensión vertical. “Lo democrático” realizaría el milagro – aparente, se entiende – de conjuntar en un continuum lo que normalmente se presenta como opuesto: paz y guerra, pluralismo y represión, libertad y cárcel. En este sentido “lo democrático” va más allá de esa articulación y se dispersa constituyendo un auténtico formalismo de sujeción y de abandono. Pero “lo democrático”, en tanto que formalismo posibilitador de la movilización global, no se deja organizar en torno a la dualidad represión/no represión que siempre es un modelo demasiado simple. “Lo democrático” es un cajón de sastre en el que caben desde las normativas cívicas promulgadas en tantas ciudades a las leyes de extranjería, pasando por la policía de cercanía que invita a delatar. O la cárcel. “Lo democrático” define directamente el marco de lo que se puede pensar, de lo que se puede hacer, y de lo que se puede vivir… Más exactamente: de lo que se debe pensar, hacer y vivir en tanto que hombres y mujeres que se dicen libres a sí mismos.
La crisis ha venido…
Esta rejilla de conceptos, valores y objetivos, que como ciudadanos hacemos nuestra, ser ciudadanos es pensar y actuar mediante estas pautas de pacto con la realidad, es la que aplicamos a la crisis. La crisis que se inicia simbólicamente el 23 de octubre del 2008 con la caída del banco Lehman Brothers se presenta como la segunda Gran Crisis, como una especie de prueba apocalíptica que, o bien conseguimos superar, o bien nos hunde colectivamente en la miseria. Pero lo curioso del asunto de la crisis es la simplicidad analítica cuando se deja a un lado el lenguaje técnico. La crisis hace de la realidad una especie de videojuego en el que todos estaríamos participando. Que se hable de economía casino no es casualidad. En el videojuego hay un guión con sus buenos, sus malos… y sabemos que, finalmente, habrá vencedores y perdedores. Cuando la canciller alemana Merkel, por ejemplo, nos asegura que existe “una batalla de los políticos contra los mercados” dirigida a restablecer la primacía de la político sobre la economía, está dibujando claramente algunos de los personajes principales: políticos y Estado (los buenos) son obligados por los mercados y los especuladores (los malos) a introducir reformas imprescindibles en el juego. De fondo existiría, y es un argumento esencial del guión, una especie de culpabilidad generalizada: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Ante el desbocamiento del capital, ante su fuga hacia adelante hecha posible porque entre poder y capital existe un mutuo empujarse más allá de sí, una auténtica copertenencia (Zusamengehörigkeit), esta explicación resulta totalmente ridícula. La especulación es consubstancial al capitalismo aunque ahora mediante la finanza se haya extendido a toda la sociedad. El capital es “más“ capital y “más que“ capital, es decir, poder.
El nuevo contrato personal y la guerra
La crisis consiste, pues, en una situación desfavorable para la mayoría que ha sido políticamente construida, y que, sin embargo, se autopresenta como naturalizada. Describirla como una forma de acumulación primitiva de capital es en gran parte verdad si bien insuficiente. Si la crisis, o mejor dicho, esta crisis global tiene importancia es porque en ella, y gracias a ella, se pone además en marcha un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social es el que da derecho a participar en la movilización global que produce el mundo, más precisamente, esta realidad plenamente capitalista y sin afuera que es nuestro mundo. El contrato social que el movimiento obrero oficial aceptó y que estuvo en funcionamiento hasta finales de los setenta era muy claro: “paz social a cambio de dinero”. Después de la derrota obrera a finales de los setenta, el nuevo contrato social se individualiza completamente puesto que ahora se dirige a cada uno de nosotros. El contrato social se convierte en un contrato personal. Su formulación es también muy clara: “la vida a cambio de la empleabilidad absoluta”. En la época global sólo se puede vivir, y vivir es tener una vida, si esa vida que se tiene es el soporte de un nuevo modo de ser: la empleabilidad más absoluta. La precariedad se hace existencial. En última instancia, el nuevo contrato personal te reconoce en lo que eres y sólo puedes ser: (un) capital humano. Realidad y capitalismo se acercan como nunca lo habían hecho, y la vida constituye el lugar de su entera fusión. ¡Cuán parcial y tranquilizador es seguir hablando únicamente de mercantilización o de privatización ante un fenómeno que cambia tanto la subjetividad como la misma realidad!
La empleabilidad absoluta como modo de ser, la vida entendida como maximización de su rentabilidad, el yo concebido como un Yo marca, implica una humillación permanente detrás de la cual sólo puede haber la pura arbitrariedad de la violencia. El nuevo contrato personal es la consagración de la arbitrariedad en su sentido más pleno. Con lo que se muestra que la arbitrariedad ejercida bajo la forma de violencia (monetaria, militar…), es decir, el poder en su pura arbitrariedad, sigue teniendo paradójicamente un fundamento perfectamente definido. El fundamento o principio del orden (global) es la guerra. La movilización global es la guerra contra nosotros y esa guerra organiza el mundo. Se puede decir que si la lucha de clases, el antagonismo obrero gestionado por los sindicatos de clase constituía el motor y, a la vez, el elemento cohesionador de la sociedad industrial, ahora es la guerra gestionada desde “lo democrático” la que realiza las mismas funciones. El ciudadano ha sido redimensionado como la pieza esencial de la movilización global. Nos interpelan como ciudadanos cuando en verdad, nos quieren verdaderas unidades movilizadas. Ya es hora de desocupar esa cáscara vacía, esa figura retórica por cuya boca sólo puede hablar la voz del poder. Como ciudadanos, actuando en tanto que ciudadanos, ya hemos perdido de antemano la guerra ¿Y si dejáramos, entonces, de ser ciudadanos?
La inutilidad de argumentar
Llegados a este punto el abismo se abre bajo nuestros pies, y un demonio nos susurra en el oído “¿Te atreverías a abandonar tu propia cárcel?”. Pretender dejar de ser ciudadanos es una locura, es un absurdo. Incluso es reaccionario. Podríamos oponer muchos argumentos. En verdad, todas las argumentaciones que pudiéramos argüir servirían de muy poco. Porque ¿cómo rebatir una posición que está dentro de los límites de lo que se puede/debe pensar? Hay únicamente una vía: salir. Salir de todo. Salir de las seguridades mediocres que nos atenazan, de las verdades simples, de las dudas. Salir del autoengaño y de la propagación del engaño. Salir de ese mundo. Yo no sé si podré salir.
Pero sé quien sale. Sé que hay gente que sale. “No tenemos nada que perder, ¿qué importa lo que queramos?“ es lo que le contestó un manifestante griego que acababa de tirar una piedra a la policía al periodista que le interrogaba. La respuesta recuerda la conocida frase del Manifiesto Comunista de Marx “los proletarios no tienen nada que perder como no sea sus cadenas”. El cambio es, sin embargo, esencial. Ahora no hay ningún horizonte emancipador, sólo la voluntad de hundir esta realidad que se ha hecho una con el capitalismo. La lucha es ya directamente liberación. Sale también de esta realidad quien, al querer hacer de su querer vivir un desafío, rompe su vida y ve como el insomnio se apodera de él. Salen de esta realidad los compañeros que viven con lo justo para poder sostener una editorial que es un puñal clavado en el corazón de esta realidad estúpida. Como salen asimismo los que intentan consumir menos colectivamente. O aquellos que se encuentran para ponerse, un día tras otro, frente al abismo del no saber. Salen los que no quieren engañarse y la verdad quema poco a poco.
Luchar es inventar salidas concretas y, a poder ser, de modo colectivo. Salen, pues, aquellos que desocupan la figura del ciudadano, y eso puede hacerse de dos maneras distintas. La primera consiste en construir otro mundo que se oponga a este mundo: nuestra editorial, nuestra cooperativa de softwart libre, mi enfermedad… contra ese mundo. En la oposición entre mundos, ya no cuenta en absoluto la correlación de fuerzas, sino la potencia del desafío. Un desafío que puede pasar extrañamente por oponer el mercado al propio mercado o la enfermedad a la salud. La segunda manera implica la destrucción. Dejar de ser ciudadano es, entonces, socavar los límites impuestos por una responsabilidad impuesta. “La economía está en crisis: ¡que reviente!”. Pedir e imponer derechos imposibles. La irresponsabilidad entendida como el modo de desembarazarse del miedo que se nos quiere interiorizar. La irresponsabilidad que siempre hay en todo gesto radical cuando interrumpe la movilización global, y abre un espacio del anonimato. Los espacios del anonimato no se organizan en torno a los pronombres (yo, tú, él…), por eso cortan cualquier vía política dirigida hacia un contrato social. Los espacios del anonimato son aquellos espacios en los que la gente toma la palabra y pierde el miedo. Tenemos que desocupar la figura del ciudadano para que pueda emerger la fuerza del anonimato que vive en cada uno de nosotros.